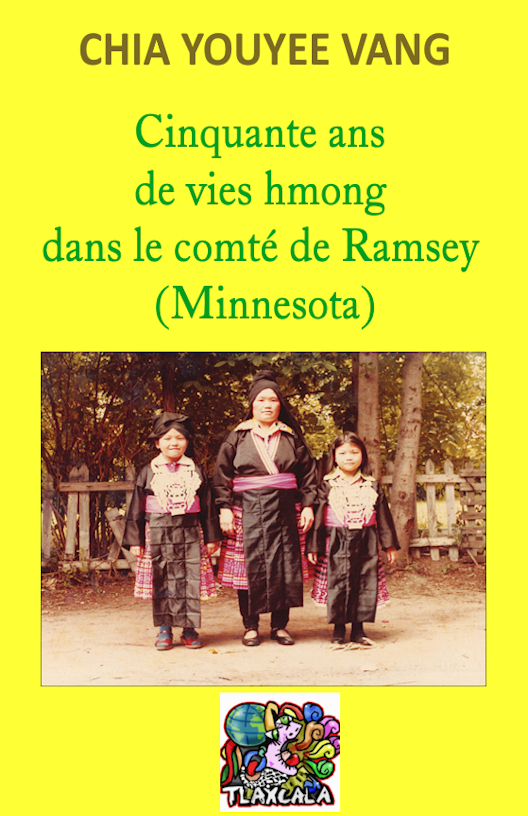Ben Cramer, con documentación de la asociación Robin des
Bois, Athena21, 22-2-2026
Traducido por Tlaxcala
Al servicio de la OTAN - para confirmar el valor estratégico de la colonia danesa en los primeros días de la Guerra Fría, la instalación militar usamericana se reforzó en 1951. Como parte de la OTAN. Pero este “tratado de defensa de Groenlandia” de 1951 no menciona ni misiles balísticos, ni el reactor nuclear portátil, ni las bombas H... Obviamente.
En 1993, documentos desclasificados de la Fuerza Aérea de USA revelaron que, durante la mayor parte de los años 60, los bombarderos del Mando Aéreo Estratégico (SAC) que transportaban armas nucleares sobrevolaron regularmente Groenlandia. Sin embargo, este territorio de más de 2 millones de km² está sujeto a la prohibición danesa de cualquier presencia de armas nucleares en su suelo, según un protocolo establecido en 1957. De ahí las negociaciones entre Washington y Copenhague sobre las responsabilidades compartidas, analizadas por expertos como Hans Christensen.
Dos fotos de archivo de 1959,
año de creación, a 1964, fin de las obras en Camp Century. A la izquierda, la
tasa de deshielo en la región de Thule. © Colgan.
Esta instalación militar se realizó a expensas del
pueblo kalaallit (inuit). Por ejemplo: para dar su visto bueno a la ampliación de la Base
Aérea de Thule, Copenhague no se molestó en consultar a la población local,
representada por el Consejo de Cazadores. En lugar de una consulta, el gobierno
danés ordenó en mayo de 1953 el traslado/deportación de los nativos de Thule
(los inughuit), una pequeña comunidad inuit que vivía de la caza y pesca
tradicionales. 187 de ellos fueron obligados a abandonar sus tierras ancestrales
para exiliarse en Qaanaaq, a 150 kilómetros al norte. No recibirían una
compensación hasta 1999.
Camp Century sin “Átomos para la Paz”
En junio de 1959 comenzó la construcción de Camp
Century, a 204 km al sur de la Base Thule, a 1.290 kilómetros del Polo Norte.
Las 24 horas del día, aprovechando el día polar, de 150 a 200 hombres del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de USA (USACE) trabajaban. Oficialmente, se trataba
de sostener una comunidad de científicos dedicada a la investigación del clima.
Pero en realidad....
Camp Century representó el primer paso del proyecto
ultrasecreto “Iceworm” (Gusano de Hielo). Detrás de esta fachada, el propósito
de la base pionera era estudiar la viabilidad de una plataforma de lanzamiento
de misiles balísticos bajo la capa de hielo para apuntar a la URSS. Aunque la
instalación, incluido su reactor nuclear “de bolsillo”, había sido revelada por
el Saturday Evening Post ya en 1960, la existencia de este proyecto,
incluido su aspecto nuclear, no se hizo pública finalmente hasta 1997 por el Instituto Danés de Asuntos Internacionales, un instituto de investigación dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores danés.
El Pentágono aspiraba a construir un complejo militar
de aproximadamente 135.000 km² (una superficie mayor que Grecia) en el que
pudieran estacionarse hasta 11.000 soldados. Se planeó almacenar allí - ¡con la
ambición de ser indetectables! - 600 misiles balísticos Minuteman con cabezas
nucleares y moverlos entre 2.100 silos ocultos bajo el hielo del Ártico, para
confundir a la inteligencia soviética. Pero finalmente no se desplegó ningún
misil en la base.
Gran Obra y Reliquia de la Guerra Fría
Excavar la base subglacial, utilizando quitanieves o “fresadoras
de nieve” gigantes traídas de los Alpes suizos, no fue tarea fácil. En total,
se excavaron 21 túneles, todos perpendiculares a una “calle principal” de 335
metros de largo. El “Palacio de Hielo” de 55 hectáreas incluía viviendas, una
biblioteca, espacios de trabajo y ocio, un teatro y una iglesia. Las aguas
residuales se vertían en fosas, con la esperanza de que se congelaran en la
criosfera y desaparecieran para siempre de los ojos y narices de la humanidad.
La obra se alimentaba con generadores diésel. Pero había que hacer algo mejor.
Por lo tanto, se transportó un reactor de agua a presión de 2 megavatios en
partes desde Thule hasta la capa de hielo y se ensambló en el lugar, en Camp
Century.
Con 20 kg de uranio 235 enriquecido al 93%, el reactor
nuclear desmontable PM-2A (Portable Medium Power) era capaz de alimentar
el campamento durante 2 años y, al mismo tiempo, reemplazar el consumo anual de
1,5 millones de litros de fueloil de los generadores. En octubre de 1960, el
PM-2A, diseñado por la American Locomotive Company (ALCO), comenzó a generar
electricidad. ¡Un reactor nuclear “de bolsillo”: todo un hito mundial!
Pero este pequeño reactor modular, antepasado de los SMR actuales, diseñado
y construido a mediados del siglo XX, representa una amenaza sanitaria y
medioambiental durante los siglos venideros, como señala Paul Bierman, profesor
de ciencias ambientales de la Universidad de Vermont, autor de “When
the Ice Is Gone. What a Greenland Ice Core Reveals About Earth's
Tumultuous History and Perilous Future.” (Cuando el hielo desaparezca. Lo que revela un
núcleo de hielo de Groenlandia sobre la tumultuosa historia y el futuro
peligroso de la Tierra).
¿Es tranquilizadora la tecnología atómica radicalmente innovadora? Según un informe de Robin des Bois, las precauciones impuestas a los técnicos encargados de introducir las
barras de combustible en el núcleo del reactor eran prácticamente inexistentes.
El Fin de una Ilusión y Camp Century con los Días
Contados
Hubo que desengañarse: el mantenimiento del sitio
resultó laborioso, complicado, incluso absurdo. Las estructuras de los túneles
se deformaban y colapsaban bajo la compresión del hielo y la nieve superficial.
Para evitar el colapso de Camp Century, los soldados-ingenieros tenían que
extraer 40 toneladas de nieve de la base por semana y despejar 120 toneladas de
la superficie al mes. Los ferrocarriles de acero rígido corrían el riesgo de
deformarse por el movimiento del hielo; los misiles podían volcarse, y el
reactor nuclear, conectado a una red de tuberías, respiraderos y conductos
también en movimiento, también estaba amenazado. El programa “Iceworm” parecía
cada vez más insostenible. Las discrepancias estratégicas dentro del ejército y
los problemas técnicos (rápida deformación de los túneles, dificultad de los
misiles para funcionar correctamente a -20°C) llevaron al secretario de Defensa
McNamara a cancelar el proyecto en 1963. Este fiasco fue también resultado de
la ignorancia. Como escribió Neil Shea en nationalgeographic.com, el 30 de enero de 2025: “El Proyecto Iceworm estaba condenado al
fracaso desde el principio porque los glaciares se comportan como seres vivos.
Se deslizan, encogen, crecen y colapsan, y es imposible que alguien los detenga”.
Con prisas, Camp Century fue cerrado durante el verano
de 1963. Durante el verano de 1964, el núcleo del reactor fue desmantelado y
repatriado a USA. El campamento fue abandonado cuatro años después. Pero nada
se resolvió...
La Continuación de una Serie Negra
Tras el accidente del B-52G el
21 de enero de 1968
Después del cierre de Camp Century, un bombardero
estratégico que transportaba municiones nucleares se estrelló cerca de la Base
Aérea de Thule, rebautizada como Base Espacial Pituffik en 2023. A pesar del
accidente en el hielo marino, las cuatro bombas H no detonaron. Sin embargo, el
avión explotó, provocando la rotura y dispersión de las cargas nucleares,
contaminando así la nieve circundante. Se puso en marcha una gran operación de
limpieza. Se “invitó” a los inuit a realizar la limpieza, aunque no disponían
del equipo de protección adecuado. Muchos inuit morirían a causa de la
contaminación. La frecuencia del cáncer entre esta población alcanzaría niveles
récord.
Las Consecuencias Ambientales de Camp Century
A partir de 1967, Camp Century fue abandonado.
Completamente. Con la esperanza de que la nieve y el hielo enterraran la
memoria del lugar.
William Colgan, especialista en clima y glaciares de la Universidad
de York en Toronto, explicó al periódico The Guardian en septiembre de
2016: “En aquel entonces, en los años 60, el término “calentamiento global” ni
siquiera se había inventado. Ellos (los ingenieros) pensaron que la base nunca
quedaría expuesta. Pero el clima está cambiando, y la pregunta ahora es si lo
que está abajo permanecerá allí”.
El legado de esta aventura, tan grandiosa como
efímera, está cargado de consecuencias. Según el acuerdo
entre la Comisión de Energía Atómica de USA y la Comisión Danesa de Energía
Atómica (encargada de supervisar el desmantelamiento), todos los residuos
sólidos fueron retirados de Groenlandia, colocados en contenedores de hormigón
y sumergidos en lugares designados en el Océano Ártico o depositados en
vertederos en USA. ¿Todos los residuos?
El futuro de los residuos
Según un estudio realizado por académicos de Canadá,
Suiza, USA y Dinamarca, se abandonaron 200.000 litros de diésel, 240.000 litros
de aguas residuales (agua de refrigeración del reactor) y 9.200 toneladas de
residuos sólidos procedentes del desmantelamiento de estructuras, túneles, vías
férreas y talleres de mantenimiento. Según los autores del estudio, los
residuos químicos son los más preocupantes, especialmente los PCB (Bifenilos
Policlorados), particularmente adecuados para su uso en la zona ártica. Gracias
a su alta resistencia térmica y baja inflamabilidad, estos PCB - disruptores
endocrinos, cancerígenos, persistentes y bioacumulables - se utilizaban en
bases aéreas y estaciones de radar para prevenir incendios.
En 2016, la masa de residuos sólidos de Camp Century
se concentraba a 36 metros de profundidad y la masa de residuos líquidos
alrededor de los 65 metros. A partir de 2090, debido al calentamiento global,
el espesor de la capa de hielo disminuirá. Tarde o temprano, la reaparición de
los residuos (temporalmente) secuestrados en el hielo provocará, tanto para el
medio ambiente como para las poblaciones animales y humanas, una carga
adicional resultante de las negligencias del pasado. La “sopa tóxica” se
dirigirá lentamente hacia el Santuario de Vida Silvestre de la Bahía Melville o Melville Bay, un santuario para la
protección de belugas, narvales, focas y osos polares.
Descubrimientos mediante perforación de núcleos de hielo
El escaparate científico del proyecto, cuya verdadera
naturaleza fue revelada por funcionarios daneses en 1997, permitió sin embargo
la extracción del primer núcleo de hielo perforado, ahora estudiado con
creciente interés. De estos datos surge una imagen más clara de un futuro en el
que los cuatrillones de litros de agua dulce actualmente atrapados en la capa
de hielo de Groenlandia podrían derretirse y ser “liberados” al océano.
Entre sueño megalómano e ignorancia
A pesar de toda la planificación, nadie podría haber
imaginado que la investigación científica realizada en Camp Century, destinada
a ocultar los últimos objetivos nucleares (Iceworm), constituiría el único y
perdurable legado de Camp Century.