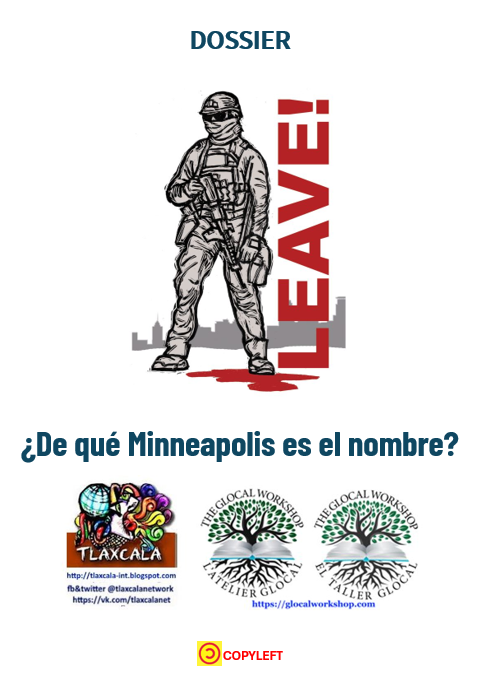Moustafa Bayoumi, The Guardian, 6-7-2025
Traducido por Tlaxcala
Las reglas de las instituciones que definen nuestras vidas se doblan como juncos cuando se trata de Israel, tanto que todo el orden global está al borde del colapso.
Sereen Haddad es una joven brillante. A los 20 años, acaba de terminar una licenciatura de cuatro años en psicología en la Virginia Commonwealth University (VCU) de Richmond en solo tres años, obteniendo los máximos honores. Sin embargo, a pesar de sus logros, todavía no puede graduarse. Su diploma está siendo retenido por la universidad, “no porque no haya completado los requisitos”, me dijo, “sino porque me levanté en defensa de la vida palestina”.
Haddad, que es palestino-usamericana, había estado
creando conciencia en su campus sobre la lucha palestina por la libertad como
parte del capítulo de su universidad de Estudiantes por la Justicia en
Palestina. La lucha también es personal para ella. Con raíces en Gaza, ha
perdido a más de 200 miembros de su familia extensa en la guerra de Israel.
Ella formó parte de un grupo de estudiantes y
simpatizantes de VCU que intentó establecer un campamento en abril de 2024. La
universidad llamó a la policía esa misma noche. Los manifestantes fueron
rociados con gas pimienta y brutalizados, y 13 fueron arrestados. Haddad no fue
acusada, pero fue llevada al hospital “debido al trauma craneal que sufrí”, me
dijo. “Sangraba. Tenía moretones. Cortes por todas partes. La policía me arrojó
al concreto, como, seis veces seguidas”.
Pero el intento de campamento del año pasado ni
siquiera fue la razón por la que se retiene el título de Haddad. Lo fue el
memorial pacífico de este año. Y cómo se desarrolló ese escenario, con la
universidad y la policía del campus cambiando constantemente las reglas,
ilustra algo preocupante mucho más allá de los confines arbolados de un campus usamericano.
La guerra de Israel en Gaza está desgastando gran
parte de lo que nosotros, en USA pero también internacionalmente, habíamos
acordado como aceptable, desde las reglas que gobiernan nuestra libertad de
expresión hasta las propias leyes de conflicto armado. No parece exagerado
decir que los cimientos del orden internacional de los últimos 77 años están
amenazados por este cambio en las obligaciones que gobiernan nuestras
responsabilidades legales y políticas mutuas.
Estamos ignorando el colapso del sistema internacional
que ha definido nuestras vidas durante generaciones, y lo hacemos bajo nuestro
propio riesgo colectivo.
Este colapso comenzó con la falta de determinación del
mundo liberal para frenar la guerra de Israel en Gaza. Se intensificó cuando
nadie levantó un dedo para detener el bombardeo de hospitales. Se expandió
cuando la hambruna masiva se convirtió en un arma de guerra. Y está alcanzando
su punto máximo en un momento en que la guerra total ya no se ve como una
abominación humana, sino que es la política deliberada del Estado de Israel.
Las implicaciones de este colapso son profundas para
la política internacional, regional e incluso nacional. Se reprime la
disidencia política, se vigila el lenguaje político, y las sociedades
tradicionalmente liberales están cada vez más militarizadas contra sus propios
ciudadanos.
Muchos de nosotros pasamos por alto cuánto ha cambiado
en los últimos 20 meses. Pero estamos ignorando el colapso del sistema
internacional que ha definido nuestras vidas durante generaciones, y lo hacemos
bajo nuestro propio riesgo colectivo.
El 29 de abril de 2025, un grupo de estudiantes de VCU
se reunió en un césped del campus para recordar el desmantelamiento forzoso de
un campamento erigido brevemente en el mismo espacio el año anterior. La
reunión no era una protesta. Era más parecida a un picnic, con algunos
estudiantes usando pancartas de manifestaciones pasadas como mantas. Otros
trajeron mantas reales. Los estudiantes se sentaban en la hierba y estudiaban
para sus exámenes finales, jugueteaban con sus portátiles y jugaban a cartas o
ajedrez. Un puñado de los aproximadamente 40 estudiantes lucían kufiyas.
Resultó que las mantas eran un problema.
Casi dos horas después de su picnic, un administrador
universitario confrontó a los estudiantes por una publicación en redes sociales
que había anunciado la reunión. (“Ven a estar en comunidad para conmemorar 1
año desde la brutal respuesta de VCU al Campamento de Solidaridad G4Z4. Trae
mantas de picnic, tareas/exámenes, materiales de arte, snacks, música, juegos”,
había publicado un grupo local de solidaridad palestina). Debido a esta
publicación, la universidad consideró el picnic un “evento organizado”, y dado
que los estudiantes no habían registrado el evento, se consideró una violación
de las reglas.
Las reglas en VCU habían estado cambiando debido a las
protestas por Gaza desde febrero de 2024.
El administrador les dijo a los estudiantes que podían
reubicarse en la zona de libertad de expresión del campus, un área establecida
en agosto de 2024 debido a las protestas de ese año. “Un anfiteatro al lado de
cuatro contenedores de basura”, así describió Haddad el área.
La organización de libertad de expresión en campus
Foundation for Individual Rights and Expression (Fire) es crítica con las zonas
de libertad de expresión porque “funcionan más como cuarentenas de libertad de
expresión, desterrando a oradores estudiantiles y profesores a puestos
avanzados que pueden ser pequeños, en los márgenes del campus, o
(frecuentemente) ambas cosas”.
En lugar de mudarse, los estudiantes anunciaron un
final formal a su reunión y permanecieron en silencio en su césped del campus.
Pero dado que las pancartas en las que estaban sentados expresaban un punto de
vista político, el administrador les dijo a los estudiantes que tendrían que
llevarlas a la zona de libertad de expresión, según Haddad. El césped debería
ser para todos, replicaron los estudiantes. Surgieron varias conversaciones
diferentes con oficiales de policía del campus y diferentes administradores,
diciéndoles a los estudiantes reglas diferentes cada vez.
Más de una docena de oficiales de policía del campus
aparecieron más tarde esa tarde. “Se les ha pedido que no tengan mantas en el
parque. Tienen un minuto para recoger las mantas y salir del parque. De lo
contrario, serán arrestados por invasión de propiedad”, les dijo un oficial.
Pero la policía continuó cambiando las reglas. Primero
se les dijo a los estudiantes que tendrían que enrollar las mantas e irse.
Minutos después, la policía dijo que podían quedarse si las mantas
desaparecían. Los estudiantes quitaron las mantas y, mientras los oficiales se
iban, los estudiantes comenzaron a corear: “¡Libre, libre Palestina!”. Uno
levantó un cartel, refiriéndose a los manifestantes del año pasado rociados con
gas pimienta por la policía, que decía: “¿Van a gasearnos otra vez, malditos
monstruos?”. Fue arrestado. Los otros se enojaron y frustraron.
“¿Saben qué convirtió esto en una manifestación?”,
gritó un estudiante a la policía. “¡Cuando traen policías a un picnic! ¡Eso es
lo que lo convierte en una maldita manifestación!”
Ocho días después, Haddad y otro estudiante,
identificados por la universidad como líderes, recibieron un aviso de
violaciones de políticas debido a la reunión no autorizada. Sus títulos estaban
siendo retenidos.

Fotogramas de un video que muestra a
la policía de la VCU reprimiendo un picnic estudiantil que marca el primer
aniversario de cuando la universidad desmanteló su campamento propalestino en
Richmond, Virginia, el 29 de abril de 2025. Montaje sjpvcu/Instagram
“Cuando los estudiantes exponen la violencia de la
ocupación y el genocidio de Israel, instituciones como VCU, que están
profundamente entrelazadas con fabricantes de armas y donantes capitalistas, se
vuelven temerosas”, dijo Haddad. “Así que tuercen las reglas, reescriben las
políticas e intentan silenciarnos... Pero todo se trata de poder. Nuestras
demandas de justicia son una amenaza para su complicidad”.
La reescritura estratégica de las reglas no es
exclusiva de VCU. Está ocurriendo en todo USA mientras los administradores
universitarios reprimen las protestas que apoyan los derechos palestinos. En
uno de muchos otros ejemplos, decenas de miembros de la facultad y estudiantes
fueron suspendidos temporalmente de la biblioteca de Harvard a fines de 2024
después de sentarse en silencio leyendo en la biblioteca con carteles que
apoyaban la libertad de expresión o se oponían a la guerra en Gaza, aunque una
protesta similar en diciembre de 2023 no tuvo tal sanción.
Si alguno de estos estudiantes hubiera estado
protestando contra la guerra de Rusia en Ucrania, puedes estar seguro de que
estas administraciones habrían respondido con adulación. Las universidades,
después de todo, se enorgullecen de ser los terrenos de prueba para los valores
colectivos de la sociedad. Como sitios de contemplación y exploración,
funcionan como incubadoras para futuros líderes.
Pero cuando se trata de la cuestión de Palestina,
comienza a surgir un patrón diferente. En lugar de escuchar a los estudiantes
que quieren responsabilizar a Israel por sus acciones, aquellos en posiciones
de poder en la universidad optan por cambiar las reglas.
Estos cambios de reglas dudosos no son solo para
nuestros estudiantes. En un informe condenatorio publicado en enero, ProPublica
diseccionó las muchas formas en que la administración Biden siguió moviendo los
postes de la portería a favor de Israel después del 7 de octubre de 2023.
¿Recuerdas las amenazas de sanciones contra Israel por invadir Rafah? (Es una “línea
roja”, dijo Biden). ¿O el ultimátum de 30 días impuesto a Israel para aumentar
drásticamente la ayuda alimentaria? Pero no pasó nada. Aparte de pausar
brevemente un envío de bombas de 2000 libras (0,9 toneladas), el hardware
militar siguió llegando.
Gazatíes abriéndose paso entre los
escombros de casas en Rafah el 20 de enero de 2025, un día después de que
entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas.
Foto AFP/Getty Images
La ley Leahy requiere restringir la asistencia a
unidades militares de gobiernos extranjeros que cometen graves violaciones de
derechos humanos. Nunca se ha aplicado a Israel. En abril de 2024, parecía que
el secretario de Estado, Antony Blinken, estaba a punto de sancionar a Netzah
Yehuda, un batallón notorio de las Fuerzas de Defensa de Israel, bajo la ley
Leahy. Al final, la pateó hacia adelante, y el batallón no solo escapó de las
sanciones usamericanas, sino que, según CNN, sus comandantes fueron incluso
asignados para entrenar tropas terrestres y dirigir operaciones en Gaza.
“Es difícil evitar la conclusión de que las líneas
rojas han sido solo una cortina de humo”, dijo Stephen Walt, profesor de
asuntos internacionales en la Harvard Kennedy School, a ProPublica. “La
administración Biden decidió apostar todo y solo pretendió que estaba tratando
de hacer algo al respecto”.
Leahy no es la única ley usamericana que la impunidad
israelí está llevando a un punto de ruptura. A fines de abril de 2024, las
principales agencias del gobierno de USA sobre asistencia humanitaria
concluyeron que Israel estaba bloqueando deliberadamente la entrada de
alimentos y medicinas en Gaza. La Ley de Asistencia Exterior de USA requiere
que el gobierno suspenda la asistencia militar a cualquier país que “restrinja,
directa o indirectamente, el transporte o la entrega de la asistencia
humanitaria usamericana”. Blinken simplemente ignoró la evidencia proporcionada
por su propio gobierno. “Actualmente no evaluamos que el gobierno israelí esté
prohibiendo o restringiendo el transporte o la entrega de la asistencia
humanitaria usamericana”, informó al Congreso.

Palestinos intentando recibir
alimentos de un punto de distribución de caridad en Jan Yunis, Gaza, el 5 de
junio de 2025. Foto Anadolu/Getty Images
Las reglas se doblan como juncos cuando se trata de
Israel, que en marzo de 2025 también rompió el alto el fuego que la
administración Trump había ayudado a negociar en enero. Y ahora estamos
presenciando un nuevo nivel de crueldad: el uso de la hambruna como arma de
guerra. Mientras tanto, políticos israelíes llaman abiertamente a la limpieza
étnica. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de ultraderecha, se jactó de
que Israel está “destruyendo todo lo que queda de la Franja de Gaza” y que “el
ejército no está dejando piedra sin remover”. Añadió: “Estamos conquistando,
limpiando y quedándonos en Gaza hasta que Hamas sea destruido”. Y su idea de
Hamas es amplia. “Estamos eliminando ministros, burócratas, manejadores de
dinero, todos los que sostienen el gobierno civil de Hamas”, explicó. Matar a
miembros civiles del gobierno (ya que no son combatientes) es un crimen de
guerra.
USA y la comunidad internacional, nuevamente, no hacen
nada.
Cada día, lo previamente inaudito no solo se pronuncia
en voz alta sino que también se lleva a la acción, precisamente porque provoca
poca reacción. Dos pilotos retirados de la fuerza aérea israelí escribieron en
la edición en hebreo del periódico israelí Haaretz que “un miembro de la
Knéset incluso se jactó de que uno de los logros del [gobierno israelí] es la
capacidad de matar a 100 personas al día en Gaza sin que nadie se sorprenda” (un
extracto del artículo de Haaretz fue citado por el columnista Thomas
Friedman en el New York Times).

Un niño palestino que sufre de
desnutrición es tratado por una enfermera en el hospital Nasser en Jan Yunis en
el sur de la Franja de Gaza el 10 de julio de 2024. Foto Eyad Baba/AFP/Getty
Images
Este cambio constante de lo aceptable ha resultado en
políticas y prácticas criminales de desplazamiento forzado, sufrimiento masivo
y genocidio, todo llevado a cabo bajo la aquiescencia pasiva o complicidad
activa de países poderosos. Incluso la normalmente reticente Cruz Roja está
hablando con horror. “La humanidad está fallando en Gaza”, dijo Mirjana
Spoljaric Egger, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, a Jeremy
Bowen de la BBC recientemente. “El hecho de que estemos viendo a un pueblo
despojado por completo de su dignidad humana debería realmente conmocionar
nuestra conciencia colectiva”, lamentó.
Sin embargo, la indignación oficial es, en el mejor de
los casos, apagada mientras todo lo que alguna vez se consideró
institucionalmente sólido se desvanece en el aire.
¿Qué tiene Israel que le permite salirse con la suya
con el asesinato? USA ha protegido durante mucho tiempo a Israel de las
críticas internacionales y lo ha apoyado militarmente. Las razones ofrecidas
para ese apoyo generalmente van desde el vínculo “inquebrantable” compartido
entre los dos países hasta el poder del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí
(AIPAC) en Washington. Podría argumentarse razonablemente que lo único
diferente en esta guerra actual es la escala.
Pero no es solo Washington. Israel y la cuestión de
Palestina producen divisiones increíblemente tensas en gran parte del mundo
occidental. Dinamarca recientemente prohibió a los niños que se preparan para
votar en una elección juvenil nacional debatir la soberanía palestina. ¿Por
qué?
En una conversación con Ezra Klein del New York
Times, la profesora de derecho internacional de derechos humanos Aslı Bâli
ofreció una explicación de lo que es diferente con Palestina. En 1948, señala,
Palestina era “el único territorio que había sido designado para ser
descolonizado en la creación de las Naciones Unidas... que [todavía] no ha sido
descolonizado”.
Sudáfrica estuvo alguna vez en esa categoría. Durante
décadas, Palestina y Sudáfrica fueron “entendidas como ejemplos continuos de
descolonización incompleta que continuaron mucho después de que el resto del
mundo hubiera sido completamente descolonizado”. Hoy, Palestina es la última
excepción a ese proceso histórico, un remanente claramente evidente para las
personas que alguna vez estuvieron sujetas a la colonización, pero que el mundo
occidental se niega a reconocer como una aberración.
En otras palabras, para muchos en USA y gran parte del
mundo occidental, la creación del Estado de Israel se entiende como el
cumplimiento de las aspiraciones nacionales judías. Para el resto del mundo,
ese mismo cumplimiento de las aspiraciones nacionales judías ha dejado la
descolonización de Palestina incompleta.
En 2003, el historiador Tony Judt escribió que el “problema
con Israel [es]... que llegó demasiado tarde. Ha importado un proyecto
separatista característico del siglo XIX a un mundo que ha seguido adelante, un
mundo de derechos individuales, fronteras abiertas y derecho internacional. La
mera idea de un ‘Estado judío’, un Estado en el que los judíos y la religión
judía tienen privilegios exclusivos de los que los ciudadanos no judíos están
excluidos para siempre, está arraigada en otro tiempo y lugar. Israel, en
resumen, es un anacronismo”.
La idea de Judt de que Israel es una reliquia de otra
era requiere entender cómo el impulso global por la descolonización se aceleró
significativamente después de 1945. El resultado fue un nuevo mundo, pero uno
que abandonó a los palestinos, dejándolos en campos de refugiados en 1948. Este
nuevo mundo, surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió
en lo que hoy llamamos “el orden internacional basado en reglas”, del cual el
derecho internacional es un componente clave.
El derecho internacional también se codificó mucho más
en esta época. El año 1948 no fue solo la fecha de la Nakba palestina y la
independencia de Israel. También fue el año en que se aprobó la Declaración
Universal de Derechos Humanos (DUDH). Junto con la Carta de la ONU de 1945, la
DUDH sirve como base principal del derecho internacional de los derechos
humanos.
Pero, ¿de qué sirve un “orden internacional basado en
reglas” si las reglas siguen cambiando?
La verdad es que nunca hemos vivido realmente en un “orden
internacional basado en reglas”, o al menos no en el que la mayoría de la gente
imagina cuando escucha la frase. La idea de que el derecho internacional
establece límites a las acciones de los Estados no impidió el genocidio
ruandés. El “orden internacional basado en reglas” no detuvo la invasión “ilegal”
de Irak por parte de USA en 2003. Mucho antes de 2023, Israel violaba
rutinariamente las resoluciones del Consejo de Seguridad. No impidió que Hamas
cometiera sus crímenes de guerra el 7 de octubre.
El problema con el derecho internacional no es solo la
falta de un mecanismo de aplicación para obligar a cumplir a los Estados
rebeldes. El problema con el derecho internacional es que “es más probable que
sirva como una herramienta de los fuertes que de los débiles, escribe el
teórico legal Ian Hurd en su libro de 2017, How to Do Things With
International Law.
Tendemos a pensar en la ley como un límite acordado
sobre nuestras acciones. Como dijo memorablemente Dwight D. Eisenhower: “El
mundo ya no tiene elección entre la fuerza y la ley. Si la civilización va a
sobrevivir, debe elegir el estado de derecho”.
Pero, ¿y si la ley se entiende mejor como un sistema
que, sí, restringe el comportamiento, pero, más importante, valida lo que es
posible? Quien logra definir los límites define lo que es aceptable. Como tal,
los poderosos tienen muchas más probabilidades de desplazar el terreno de lo
aceptable a su favor. Como explica Hurd, el derecho internacional “facilita el
imperio en el sentido tradicional porque los Estados fuertes... dan forma al
significado de las reglas y obligaciones internacionales a través de la
interpretación y la práctica”.
Aunque el derecho internacional generalmente prohíbe
la guerra, crea una excepción para la legítima defensa, y los Estados poderosos
son los que pueden mover la línea sobre lo que constituye una legítima defensa.
(Israel reclama ampliamente legítima defensa para su agresión contra Irán, por
ejemplo, al igual que Rusia reclama explícitamente legítima defensa para atacar
Ucrania). En su libro, Hurd examina cómo USA ha justificado su uso de la guerra
con drones e incluso la tortura apelando al derecho internacional. El derecho
internacional, para Hurd, no es un sistema que esté por encima de la política.
Es política.
El punto que tomo de Hurd no es que el derecho
internacional no exista o que no sea valioso. Claramente, existe la necesidad
de reglas para proteger a los civiles y prevenir la guerra. El derecho
internacional humanitario también es algo vivo que se adapta y expande. Se
adoptaron protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra en 1977. El
Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional se aprobó en 1998.
Pero el derecho internacional también es repetidamente
sometido a tensión, violado rutinariamente y empujado consistentemente al
servicio de los Estados fuertes. Como tal, el derecho internacional en la
práctica se entiende mejor como una línea constantemente cambiante de
comportamiento aceptable. Puede que ahora estemos llegando al punto en que esa
línea se ha desplazado tan lejos de las intenciones fundacionales del derecho
internacional que el sistema mismo está al borde del colapso.
La campaña de Israel en Gaza conlleva la aterradora
posibilidad de un desplazamiento tan radical de la línea de aceptabilidad que
convierte al genocidio en un arma de guerra legal. Si crees que estoy siendo
hiperbólico, considera lo que escribió Colin Jones en The New Yorker a
principios de este año. Jones consultó a abogados clave del establishment
militar usamericano sobre sus puntos de vista sobre la campaña de Israel en
Gaza. Lo que encontró fue un ejército usamericano profundamente preocupado por
ser obstaculizado por el derecho internacional al librar una guerra futura
contra una potencia importante como China, tanto que las “restricciones
relajadas sobre bajas civiles” de Israel desplazan útilmente los postes de la
portería para la conducta futura de USA.
Para el ejército usamericano, escribe Jones: “Gaza no
solo parece un ensayo general para el tipo de combate que los soldados usamericanos
pueden enfrentar. Es una prueba de la tolerancia del público usamericano a los
niveles de muerte y destrucción que conllevan tales tipos de guerra”.
¿En qué infierno futuro estamos viviendo actualmente?
En su libro, Hurd también ilustra una diferencia
fundamental entre los regímenes legales nacionales e internacionales. La
expectativa que tenemos del derecho nacional, dice, es que sea “claro, estable
y conocido de antemano”, mientras que el derecho internacional depende del
consentimiento de los estados.
El desprecio de Trump por las instituciones del
derecho internacional no podría ser más claro. Impuso sanciones a jueces y
juristas de la Corte Penal Internacional después de que se emitieran órdenes de
arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de
Defensa Yoav Gallant. (Emitió sanciones similares en 2020). Desafió la Carta de
la ONU bombardeando Irán, una nación soberana que no representaba un riesgo
inminente para USA. ¿La respuesta global? Una leve reprimenda del presidente
francés Emmanuel Macron y un apoyo rotundo del secretario general de la OTAN,
Mark Rutte.
Lo que Trump y líderes como él buscan no es tanto
destruir la ley como colonizarla.
Su desdén por las instituciones legales nacionales es
igual de visible. Ha invocado emergencias falsas para reclamar “poderes de
emergencia” como ningún presidente antes que él, permitiéndole eludir al
Congreso y, esencialmente, gobernar por decreto. Desplegó tropas militares en
California, contra los deseos de su gobernador, y un tribunal de apelaciones
incluso autorizó su decisión. Está caminando por la línea de la abierta
desobediencia a varias órdenes judiciales.
¿Qué está sucediendo? Es tentador pensar que estamos
viviendo en una nueva era de anarquía, pero eso no capturaría el cambio que
tenemos frente a nosotros. No se trata de la falta de ley. Se trata de la
recreación de la ley. Lo que Trump y líderes como él buscan no es tanto
destruir la ley como colonizarla, poseer la ley determinando sus parámetros
para servir a sus intereses. Para ellos, la ley existe para doblegarse a su
voluntad, destruir a sus adversarios y proporcionar una coartada para un
comportamiento que, en una mejor versión de nuestro mundo, sería castigado como
criminal.
Quizás no sea sorprendente que algo tan vulnerable
como el derecho internacional pueda resquebrajarse bajo las presiones actuales.
Lo que puede ser sorprendente es cómo también estamos perdiendo nuestro sentido
nacional de estabilidad, paz y seguridad junto con él, y cuán conectada está la
lucha por Palestina con este desmantelamiento interno, especialmente cuando se
trata de la libre expresión. Solo pregúntale a Sereen Haddad o a Mahmoud
Khalil, el activista de derechos palestinos que pasó 104 días en detención por
su discurso político protegido constitucionalmente y todavía enfrenta la
perspectiva de deportación.
La convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio fue, como la DUDH, aprobada en el año crucial de 1948. Su
llegada fue urgente y necesaria después del Holocausto nazi del pueblo judío, y
el derecho internacional moderno se construyó sobre la comprensión de que
juntos, en la comunidad internacional, trabajaríamos para prevenir genocidios
futuros. Aunque no hemos logrado cumplir esa promesa en el pasado, hoy son los
actos de exterminio y genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza, financiados
y habilitados en cada paso por un Occidente cómplice, lo que más ha contribuido
a la desaparición del orden global basado en reglas. Tal como se ve hoy, el
sistema no llegará a los 100 años.
Y su colapso puede atribuirse directamente a la
hipocresía con la que el mundo ha tratado a los palestinos. Ningún otro grupo
ha sido sometido a un estado de pérdida tan prolongado en el orden liberal
posterior a 1945. Los refugiados palestinos constituyen “la situación de
refugiados prolongada más antigua y grande del mundo” en el mundo moderno. Y
las demandas impuestas a los palestinos simplemente para sobrevivir se vuelven
más bárbaras cada hora. En Gaza, palestinos desesperados son abatidos por
francotiradores y drones diariamente mientras esperan comida. Se avecina una sequía
porque los ataques de Israel han destruido la mayoría de las plantas de
tratamiento de aguas residuales, sistemas de alcantarillado, reservorios y
tuberías de la franja. Hasta el 98% de las tierras de cultivo de Gaza han sido
destruidas por Israel. Esta es una forma de guerra total que el mundo moderno
nunca debería ver, y mucho menos condonar.
Personas cargando sacos de harina
caminan en el oeste de Yabalia el 17 de junio de 2025, después de que camiones
de ayuda humanitaria supuestamente entraron al norte de la Franja de Gaza a
través del cruce fronterizo de Zikim controlado por Israel. Foto Bashar
Taleb/AFP/Getty Images
Nadie sabe qué vendrá a reemplazar el sistema
internacional que actualmente se colapsa a nuestro alrededor, pero cualquier
sistema político que priorice castigar a quienes protestan contra el genocidio
en lugar de detener las matanzas claramente se ha agotado a sí mismo.
Si hay un rayo de esperanza en toda esta miseria que
provoca rabia, puede encontrarse en el número creciente de personas en todo el
mundo que se niegan a ser intimidadas al silencio. Puede que hayamos visto un
pequeño ejemplo de ese coraje en la ciudad de Nueva York recientemente, y no me
refiero solo a Zohran Mamdani ganando la nominación del Partido Demócrata para
alcalde. Ese mismo día, dos políticas progresistas de Brooklyn, Alexa Avilés y
Shahana Hanif, se postulaban para la renominación. Ambas apoyaban Palestina,
ambas fueron atacadas implacablemente por sus posiciones sobre Gaza, y ambas se
negaron a cambiar sus puntos de vista. Donantes pro-Israel vertieron dinero en
las campañas de sus oponentes. Sin embargo, ambas ganaron cómodamente sus
carreras.
Múltiples factores intervienen en ganar cualquier
campaña política, pero cualquier apoyo expresado por Palestina solía ser una
sentencia de muerte. ¿Podría ser que estamos al borde de un cambio? ¿Quizás la
libertad palestina ya no es una responsabilidad sino ahora una posición
verdaderamente ganadora en política?
Palestina es quizás la expresión más clara hoy, como
me dijo Haddad, de cómo “el poder se siente amenazado por la verdad”. Continuó:
“Si tienen tanto miedo de un estudiante con un cartel, un mensaje en tiza o una
demanda de justicia, entonces somos más fuertes de lo que quieren que creamos”.
Más le vale tener razón. Por el bien de todos nosotros.