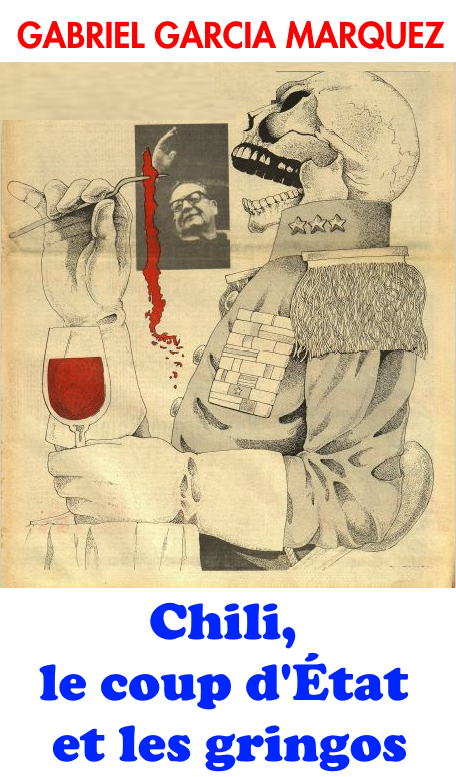Gabriel García Márquez, Alternativa, 1974
Aunque
escrito hace tiempo, el presente texto no pierde validez ya que explica
con sencillez y claridad, sobre todo a las jóvenes generaciones, la
caída del Gobierno Allende, y señala a los ejecutores directos e
indirectos del golpe de Estado.
A
fines de 1969, tres generales del Pentágono cenaron con cuatro
militares chilenos en una casa de los suburbios de Washington. El
anfitrión era el entonces coronel Gerardo López Angulo, agregado aéreo
de la misión militar de Chile en los Estados Unidos, y los invitados
chilenos eran sus colegas de las otras armas. La cena era en honor del
Director de la escuela de Aviación de Chile, general Toro Mazote, quien
había llegado el día anterior para una visita de estudio.
Los
siete militares comieron ensalada de frutas y asado de ternera con
guisantes, bebieron los vinos de corazón tibio de la remota patria del
sur donde había pájaros luminosos en las playas mientras Washington
naufragaba en la nieve, y hablaron en inglés de lo único que parecía
interesar a los chilenos en aquellos tiempo: las elecciones
presidenciales del próximo septiembre.
A
los postres, uno de los generales del Pentágono preguntó qué haría el
ejército de Chile si el candidato de la izquierda Salvador Allende
ganaba las elecciones. El general Toro Mazote contestó:
«Nos tomaremos el palacio de la Moneda en media hora, aunque tengamos que incendiarlo»
Uno
de los invitados era el general Ernesto Baeza actual director de la
Seguridad Nacional de Chile, que fue quien dirigió el asalto al palacio
presidencial en el golpe reciente, y quien dio la orden de incendiarlo.
Dos de sus subalternos de aquellos días se hicieron célebres en la misma
jornada: el general Augusto Pinochet, presidente de la Junta Militar, y
el general Javier Palacios, que participó en la refriega final contra
Salvador Allende.
También
se encontraba en la mesa el general de brigada aérea Sergio Figueroa
Gutiérrez, actual ministro de obras públicas, y amigo íntimo de otro
miembro de la Junta Militar, el general del aire Gustavo Leigh, que dio
la orden de bombardear con cohetes el palacio presidencial.
El
último invitado era el actual almirante Arturo Troncoso, ahora
gobernador naval de Valparaíso, que hizo la purga sangrienta de la
oficialidad progresista de la marina de guerra, e inició el alzamiento
militar en la madrugada del once de septiembre.
Aquella
cena histórica fue el primer contacto del Pentágono con oficiales de
las cuatro armas chilenas. En otras reuniones sucesivas, tanto en
Washington como en Santiago, se llegó al acuerdo final de que los
militares chilenos más adictos al alma y a los intereses de los Estados
Unidos se tomarían el poder en caso de que la Unidad Popular ganara las
elecciones. Lo planearon en frío, como una simple operación de guerra, y
sin tomar en cuenta las condiciones reales de Chile.
El
plan estaba elaborado desde antes, y no sólo como consecuencia de las
presiones de la International Telegraph & Telephone (I.T.T), sino
por razones mucho más profundas de política mundial. Su nombre era
«Contingency Plan». El organismo que la puso en marcha fue la Defense
Intelligence Agency del Pentágono, pero la encargada de su ejecución fue
la Naval Intelligency Agency, que centralizó y procesó los datos de las
otras agencias, inclusive la CIA, bajo la dirección política superior
del Consejo Nacional de Seguridad.
Era
normal que el proyecto se encomendara a la marina, y no al ejército,
porque el golpe de Chile debía coincidir con la Operación Unitas, que
son las maniobras conjuntas de unidades norteamericanas y chilenas en el
Pacífico. Estas maniobras se llevaban a cabo en septiembre, el mismo
mes de las elecciones y resultaba natural que hubiera en la tierra y en
el cielo chilenos toda clase de aparatos de guerra y de hombres
adiestrados en las artes y las ciencias de la muerte.
Por
esa época, Henry Kissinger dijo en privado a un grupo de chilenos: “No
me interesa ni sé nada del Sur del Mundo, desde los Pirineos hacia
abajo”. El Contingency Plan estaba entonces terminado hasta su último
detalle, y es imposible pensar que Kissinger no estuviera al corriente
de eso, y que no lo estuviera el propio presidente Nixon.
Seguir leyendo

Descargar pdf