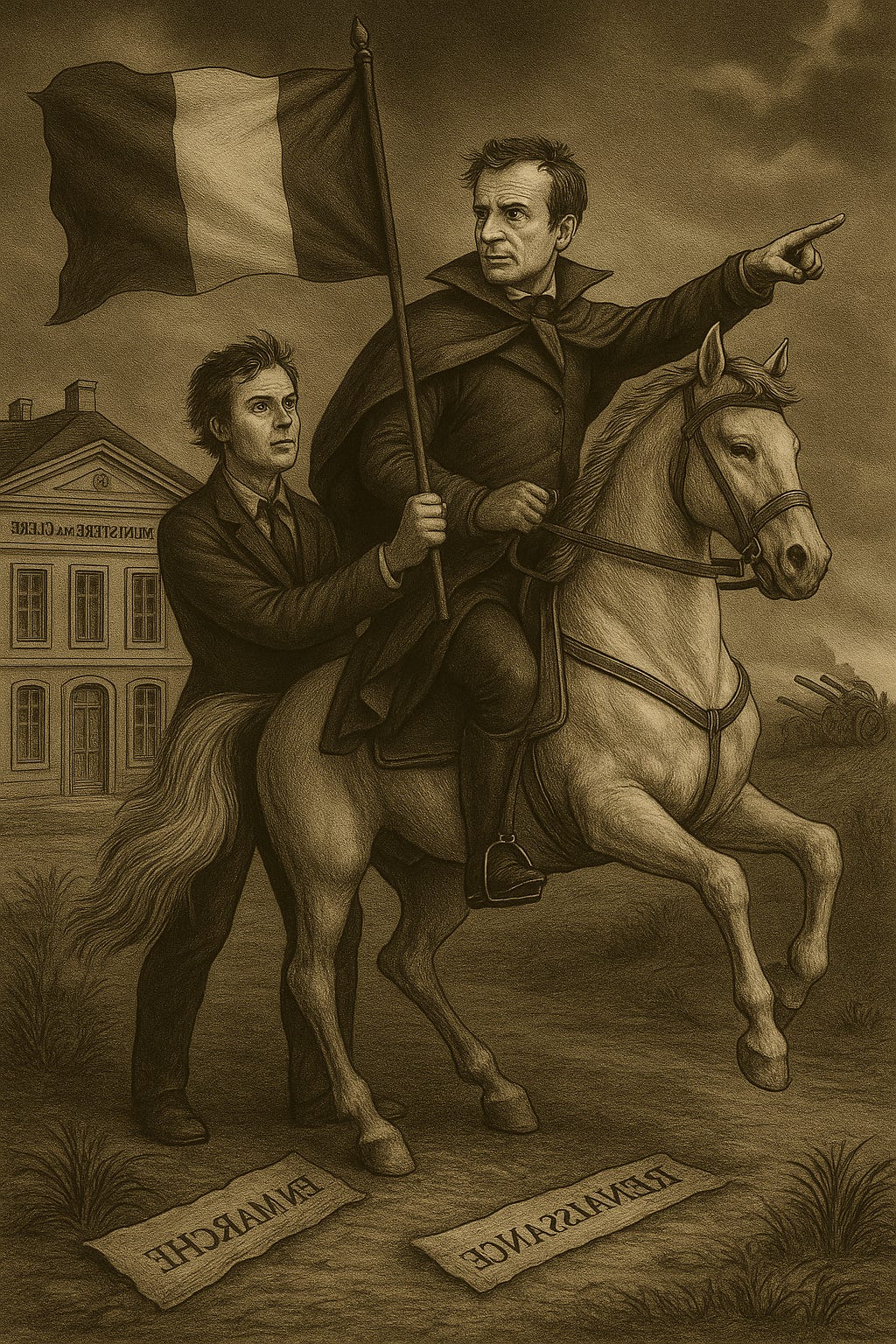Sylvain
George, lundimatin, 2-9-2025
Traducido por Tlaxcala
Hace
unos meses, el Madleen fue interceptado por el ejército israelí a pocos
kilómetros de las costas de Gaza. Este 31 de agosto, es una flotilla de varias
decenas de barcos la que se lanza al Mediterráneo con la esperanza de romper el
bloqueo que asfixia, hambrea y genocida a Gaza. Los espíritus más realistas,
que son también los más cínicos, lo ven como un intento vano o insensato, dado
el poder contra el cual los veleros no pueden más que estrellarse. En este
excelente texto, el autor y cineasta Sylvain George demuestra y defiende
exactamente lo contrario. Lo que está en juego en esta flotilla es un
desplazamiento de nuestros referentes políticos: lo inacabado como camino, la
vulnerabilidad y la obstinación como potencia, la fragmentación como forma.-lundimatin
Introducción: del acontecimiento singular a la cadena
inacabada
El
pasado mes de junio, la partida del Madleen fue pensada como la
invención de una forma política singular: la de lo inacabado. [1]
Se trata entonces de una flota plural, heterogénea, compuesta de militantes,
médicos, artistas y “personas comunes”, que se lanza al mar para afrontar el
horizonte del asedio.
A
través de este gesto, frágil e interrumpido, se abría la posibilidad de una
política que no es la del cumplimiento soberano, del acto definitivo o de la
victoria fulgurante, sino la del fragmento, el recomienzo, la exposición. El
barco, impedido de llegar a Gaza, portaba sin embargo una carga simbólica y
material irreductible: inscribía en lo real un gesto de desobediencia marítima,
una brecha en el orden establecido, una imagen que no se cierra.
Conviene
recordar, sin embargo, que el Madleen no fue una primera vez y venía
después de una serie de intentos, desde finales de los años 2000, de romper el
bloqueo. Pero su mérito fue haber sabido reactivar la atención pública, arrojar
una luz cruda sobre Gaza y mostrar que aún es posible producir una imagen
disidente en un mundo saturado de consentimiento y complicidad. Pues si el
barco fue impedido, llevó sin embargo al espacio internacional la prueba de que
un gesto menor, vulnerable, podía todavía fisurar el cerco simbólico del asedio.
He
aquí que poco después del Madleen, y del Handala en julio de
2025, una nueva flotilla zarpó el domingo 31 de agosto de 2025, con varios
barcos esta vez, la “Global Sumud Flotilla”, que pretende marcar una inflexión
decisiva e intentar una vez más romper el bloqueo. Esta vez, Israel no tendrá
que interceptar una nave aislada, sino enfrentarse a una flota entera. La
coalición de asociaciones (Freedom Flotilla, Global March to Gaza, Caravana
Sumud), reforzada por la presencia de figuras internacionales y miles de
voluntarios de 160 nacionalidades, afirma querer lanzar «la misión marítima
humanitaria más grande de la historia» [2].
La
cuestión que se impone es la siguiente: ¿cómo pensar filosóficamente esta nueva
partida? ¿Se trata de una simple repetición de lo mismo, de una continuación
lineal, o bien de un desplazamiento que transforma el significado del acto? Si
el primer barco podía aparecer como un acontecimiento puntual, a la vez heroico
y vulnerable, el hecho de que otros le sigan compromete otro régimen de
temporalidad y de pensamiento: el de una política de la persistencia —no una
persistencia fundada en una esencia inmutable, sino una reanudación
discontinua, fragmentaria, donde cada fracaso llama a una reanudación, donde la
repetición engendra la diferencia y no la identidad—, el del recomienzo, de la
cadena inacabada.
Podría
uno verse tentado de reducir estas flotillas a fracasos tácticos: cada nave es
interceptada, confiscada, impedida. Pero precisamente en ese impedimento mismo
reside su fuerza. Pues lo inacabado no es aquí un defecto contingente, sino que
deviene condición de posibilidad de la repetición. Lo que no se cumple una vez
puede rejugarse de otro modo, bajo otra forma, en otra constelación. Lo que
fracasa en cerrarse renace como fragmento, expuesto a la aprehensión, pero
también a la reinscripción.
Así,
el gesto de las flotillas no pertenece al paradigma del acontecimiento único,
aquel que, en su fulguración, trastornaría el orden establecido. Se trata más
bien de una serie discontinua de actos frágiles, cada uno condenado a lo
inacabado, pero que componen juntos una escritura política de largo alcance.
Cada barco es una hoja arrancada de un libro inacabado, una imagen fragmentaria
que persiste. Ahí se perfila un problema: ¿cómo pensar una acción política cuya
potencia no reside en el cumplimiento, sino en la reiteración? ¿Cómo concebir
una política que asume no ser un “gran acontecimiento” sino una sucesión de
gestos menores, intermitentes, pero insistentes?
La
cuestión adquiere toda su gravedad si recordamos hacia dónde navegan estos
barcos: un territorio transformado en un campo a cielo abierto, donde el
hambreamiento [3] se ha convertido en método de gobierno, donde se despliega
ante nuestros ojos una limpieza étnica metódica, cubierta por la complicidad
occidental y árabe, y por el consentimiento establecido de la mayoría de las
naciones. Desde entonces, se plantea la cuestión abismal: ¿qué significa la
partida de unos pocos barcos —o incluso de decenas de navíos— frente a un
genocidio?
En
este sentido, la «Global Sumud Flotilla» no es simplemente la continuación de
la anterior. Marca una inflexión: el paso del gesto aislado al
devenir-flotilla, es decir, a una política que encuentra su fuerza en la
repetición, en el hecho de reabrir sin cesar la herida del bloqueo, en el
rechazo obstinado del cierre. Allí donde Israel busca normalizar la excepción,
naturalizar el bloqueo como horizonte insuperable, la flotilla viene a reabrir
el tiempo, a reavivar lo intolerable, a inscribir una temporalidad insurgente.
Es
este pasaje lo que debe analizarse: del Madleen, que supo reavivar la
luz sobre Gaza actualizando la fuerza de lo inacabado, a la nueva flotilla como
política de la persistencia, como heterotopía frágil frente al campo, como
escritura fragmentaria que no cesa de reinscribirse a pesar del impedimento.
I. Lo inacabado como forma política
El Madleen,
impedido de llegar a Gaza, no «triunfó»: no abrió un corredor marítimo, no
rompió materialmente el bloqueo, no alivió concretamente a la población
sitiada. Pero reducir su alcance a ese fracaso táctico sería no comprender el
corazón de su operación política. Pues el Madleen no fue ante todo un
acto logístico o militar. Fue un gesto. Y este gesto debe ser pensado
filosóficamente como la puesta en obra de una forma singular: la de lo
inacabado.
En la
lógica soberana de los Estados, el acto político se define por su culminación.
Vale si se concluye, si produce un resultado decisivo, si instituye un fin. La
soberanía, como recuerda Schmitt, consiste en el poder de decidir, es decir, de
cerrar. En esta economía política de lo acabado, lo inacabado no es más que una
carencia, una falla, un residuo. Pero la flotilla desplaza radicalmente esta
lógica: propone una política cuyo valor no reside en el cierre sino en la
apertura, no en la culminación sino en la reanudación. Transforma lo inacabado
de defecto en recurso, en potencia paradójica.
Porque
lo que el Madleen inscribió en lo real no fue una victoria consumada,
sino una brecha, una desobediencia marítima que, precisamente porque fue
interrumpida, permanece disponible, reinscriptible, susceptible de volver. Es
en este sentido que Benjamin, en sus Tesis sobre el concepto de historia
[4], nos enseña que la historia de los oprimidos no se lee como una continuidad
victoriosa sino como una sucesión de fragmentos, de constelaciones inacabadas,
de reanudaciones. Lo inacabado no es ahí lo que condena, sino lo que promete:
mantiene abierto el espacio de lo posible. Lo que no se cierra, lo que no se
concluye, puede ser retomado en otra constelación, en otro montaje.
Así,
cada interceptación, cada impedimento no constituye un fin, sino que se
convierte en condición de repetición. Lo inacabado no es el fracaso de la
acción, es su modo de persistencia. El Madleen, capturado, dispersado,
confiscado, dejó tras de sí una imagen que llama a otras imágenes, una acción
que exige otras acciones. Es precisamente porque fue interrumpido que pudo ser
rejugado por el Handala, y luego por la nueva flotilla. Lejos de apagar
el gesto, el impedimento lo obliga a relanzarse.
Lo
inacabado, así comprendido, es más que una circunstancia. Es una categoría
política. Define una manera de actuar que se arranca del paradigma de la
soberanía, que rechaza la culminación como único criterio de valor, y que
inventa una política fragmentaria, frágil, pero persistente. Esta política no
busca imponer un fin último sino mantener abierta la falla, reabrir el tiempo,
producir una persistencia en y por la interrupción.
II. La lógica de la repetición: del hecho puntual al
devenir-flotilla
Si el
Madleen pudo aparecer como un acontecimiento aislado, una fulguración
frágil pronto absorbida por el inmenso aparato del bloqueo, la reaparición del Handala,
y luego la partida de una nueva flotilla, marcan un giro decisivo. Lo que se
despliega ahora no es ya el acto puntual, sino una lógica de la repetición. La
flotilla deviene un devenir-flotilla, una temporalidad política que no se deja
agotar en la singularidad de un solo gesto.
Ahora
bien, repetir nunca es simplemente reproducir. Como subraya Deleuze en Diferencia
y repetición, la verdadera repetición no es identidad, sino diferenciación.
No reconduce lo mismo, introduce una alteración, una intensidad nueva, un
desplazamiento del sentido. Repetir es “llevar la primera vez a la “enésima”
potencia” [5], escribe Deleuze. Cada barco, lejos de ser una copia del
anterior, es una variación que despliega una nueva figura del gesto inicial. El
Madleen llamaba al Handala; el Handala llama a otros
navíos; y cada uno, por su diferencia, compone con los otros una cadena
discontinua, pero insistente.
Hay
que insistir aquí en el alcance político de esta lógica. La soberanía estatal,
ya se dijo, busca cerrar: se define por la decisión, por el fin impuesto, por
la culminación. En cambio, la flotilla abre. Su gesto, condenado a lo
inacabado, no se extingue. Permanece relanzable y llama a otros gestos. Allí
donde el acto soberano se consuma en su propia efectividad, el acto frágil,
inacabado, se despliega en una temporalidad insurgente, hecha de reanudaciones,
de retornos, de recomienzos.
Por
eso la repetición de las flotillas no debe ser comprendida como redundancia
sino como obstinación creadora. Cada vez, el bloqueo parece imponerse
definitivamente, como una fatalidad insuperable. Y, sin embargo, cada vez, los
barcos vuelven a zarpar, reabriendo la herida, reinscribiendo en el presente lo
intolerable. Su repetición dice: el tiempo del bloqueo no está cerrado, puede
ser horadado, fisurado, interrumpido…
Repetir,
aquí, no es recaer en la impotencia, sino transformar el fracaso en condición
de posibilidad, hacer de la interrupción el motor de una persistencia. El
devenir-flotilla es esta temporalidad paradójica donde el gesto se sabe
impedido, pero persiste en rejugarse, no a pesar del fracaso, sino a causa de
él.
III. La fragmentación como escritura política
Si la
flotilla debe pensarse como un devenir, es porque no se totaliza en un
cumplimiento único, sino que se despliega bajo la forma de fragmentos. Cada
partida es una parcela de escritura política, un fragmento arrancado al mar y a
la historia, que solo cobra sentido en la relación con los otros fragmentos que
le precedieron y con aquellos que le seguirán. No se puede leer una flotilla
como un relato cerrado, sino como una página dispersa de un libro inacabado,
cuya unidad nunca está dada sino siempre por reconstituir en el después, en el
montaje de las huellas.
Este
carácter fragmentario no significa debilidad o contingencia, sino que
constituye, al contrario, una forma de resistencia. Pues el poder soberano
busca el cierre, la decisión, la totalidad. El Estado quiere imponer el sentido
por la culminación: una ley promulgada, una frontera sellada, una guerra
ganada. La flotilla, en cambio, rechaza esta lógica. Se inscribe en una
política que no culmina, que no unifica, que no busca la conclusión de la
totalidad sino la apertura del fragmento. Inventa un modo de actuar donde el
valor reside en la intermitencia, en la reinscripción, en la reanudación.
Foucault
recordaba que el barco es “la heterotopía por excelencia”: lugar móvil, espacio
otro que lleva consigo su propio afuera, contraespacio frágil pero real. Gaza,
por su parte, condensa la experiencia extrema del espacio cerrado: suspensión
de la ley, normalización de la excepción, administración de la supervivencia
por la privación y el hambre. Entre el cierre y la travesía, entre el campo y
la heterotopía, se abre un contraste decisivo. El campo encierra, fija,
inmoviliza; la flotilla abre, desplaza, descentra. El campo busca hacer
absoluto el cierre; la flotilla recuerda que siempre existen espacios otros,
incluso fugitivos, incluso precarios.
Este
contraste ilumina el alcance de la fragmentación. Pues cada navío es un
fragmento de heterotopía opuesto al fragmento disciplinario del campo. Cada
flotilla despliega un contrafragmento que fisura el orden espacial y simbólico
del bloqueo. Y como estos fragmentos no se suman para formar una totalidad
estable, sino que se repiten y se desplazan, su potencia reside en su capacidad
de persistir en la interrupción.
Blanchot
y Nancy han propuesto que la comunidad moderna ya no se funda sobre una
totalidad cerrada, sino sobre la exposición de fragmentos, sobre la
yuxtaposición de singularidades inacabadas que se mantienen juntas por su
no-coincidencia. La flotilla actualiza esta lógica: cada navío es una
singularidad expuesta, cada partida un fragmento vulnerable, pero es en su
puesta en relación, en su constelación discontinua, donde se construye una
forma política.
Así,
la flotilla no es solamente un acontecimiento puntual condenado al fracaso. Es
una escritura fragmentaria que deshace la lógica del cierre, que opone a la
totalidad impuesta del campo una constelación de heterotopías vulnerables pero
insistentes. Una política que no busca constituir un todo, sino hacer vivir
fragmentos, mantener abierta la posibilidad de un afuera.
IV. Temporalidad insurgente: romper la normalización del
bloqueo
El
bloqueo de Gaza no se reduce a un cierre espacial. Constituye, sobre todo, una
técnica de temporalización, una manera de producir el tiempo como instrumento
de dominación. Desde 2007, Israel ha buscado hacer del bloqueo no una medida
excepcional y provisoria, sino un horizonte insuperable, una normalidad
instalada. Gaza queda así reducida a una temporalidad suspendida, un presente
sin futuro, ritmado por las cuotas de comida, las penurias de agua, los cortes
de electricidad, los bombardeos recurrentes.
Esta
suspensión del tiempo no es un accidente: es el corazón de la estrategia. Pues
uno de los rasgos más aterradores del bloqueo es el uso sistemático del hambre
como arma, no de guerra en el sentido clásico —ya que la asimetría impide
hablar estrictamente de guerra—, sino de aniquilamiento. El hambreamiento no es
una consecuencia indirecta, sino una política deliberada. Se trata de privar a
la población de alimentos, agua, medicinas, de someterla a una supervivencia
mínima administrada cotidianamente. Es lo que debemos nombrar una limpieza
étnica lenta, una política de borramiento metódico que combina el
aniquilamiento espacial (el asedio, la destrucción de infraestructuras) y el
aniquilamiento temporal (la imposición de un tiempo muerto, el de la espera, el
racionamiento, la agonía prolongada).
En
esta configuración, como se esbozó antes, Gaza aparece como la figura
paradigmática del campo, en el sentido que Agamben le dio: el espacio donde la
ley se suspende para ejercerse mejor, donde la excepción se convierte en regla,
donde las vidas quedan reducidas al estado de “vida desnuda” que se administra,
se expone, se destruye. [6] El campo es el espacio donde se confisca el tiempo,
donde se anula el porvenir, donde la historia queda congelada en la repetición
del desastre.
Frente
a esta lógica de cierre e inmovilización, la flotilla introduce un
contratiempo. Cada partida, incluso impedida, incluso interceptada, produce una
intermitencia, una ruptura en el tiempo homogeneizado del asedio. Inscribe en
el presente una disonancia, el recordatorio de que el bloqueo no es un
horizonte natural, sino una construcción política, y que, por lo tanto, puede
ser cuestionado. En este sentido, cada flotilla encarna lo que Benjamin llamaba
un Jetztzeit, un “tiempo del ahora” que arranca la historia de la
continuidad impuesta, de la continuidad del desastre, para abrir una nueva
constelación, que devuelve densidad al presente allí donde todo parecía
congelado.
El
navío, ya se ha visto, es esa “heterotopía por excelencia”, un espacio otro,
móvil, errante, que lleva en sí su propio afuera. La flotilla, en este sentido,
es una heterotopía insurgente que se opone a la espacialidad cerrada del campo.
No triunfa materialmente sobre el bloqueo, pero despliega otro espacio-tiempo.
Un espacio de travesía, un tiempo de recomienzo. Allí donde el bloqueo quiere
imponer la repetición de la supervivencia, la flotilla impone la repetición de
la insurrección.
Por
eso la lucha de las flotillas no es solo logística o simbólica: es también kairopolítica.
Oponen al tiempo muerto del asedio la irrupción de un tiempo por venir, de un
presente que persiste, de un surgimiento que abre. Incluso interceptada,
incluso impedida, la flotilla ya ha fisurado el tiempo del bloqueo. Ha
recordado que la historia no está cerrada, que puede ser reinscrita, que otras
configuraciones siguen siendo pensables.
Así,
frente al campo que encierra en una temporalidad congelada, la flotilla
despliega no una nueva continuidad, sino la experiencia de una discontinuidad
temporal, de una temporalidad insurgente, frágil, intermitente, pero capaz de
romper la evidencia del desastre, de recordar que todavía es posible actuar y
resistir.
V. Política de la persistencia: vulnerabilidad y
obstinación
Todo
parece condenar a las flotillas a la insignificancia. Han sido y serán
interceptadas por un ejército sobrepoderoso, apresadas por fuerzas navales que
disponen de una superioridad tecnológica y militar aplastante. Transportan solo
pequeñas cargas, irrisorias frente a las inmensas necesidades de una población
hambrienta. No pueden romper materialmente el asedio, ni invertir la máquina de
destrucción que se abate sobre Gaza. ¿Cómo, entonces, pensar el valor de estos
gestos frágiles frente a un genocidio que se ejerce ante los ojos del mundo?
Es
precisamente en esta desproporción donde reside su alcance. Judith Butler ha
mostrado que la vulnerabilidad no debe entenderse únicamente como exposición a
la herida, sino como condición de la acción colectiva, como recurso ético y
político. [7]
Las
flotillas encarnan esta vulnerabilidad: se exponen deliberadamente, saben de su
impotencia relativa, asumen el fracaso probable. Pero es en esa exposición
misma donde se aloja su fuerza. Pues la cuestión no es rivalizar con el Estado,
sino testimoniar, mediante el gesto, la imposibilidad de aceptar el
consentimiento general.
La
desproporción deviene así un revelador. ¿Qué significan unos pocos barcos
frente a un genocidio? La pregunta no anula el sentido del acto, sino que lo
funda. Pone en evidencia la complicidad de las naciones occidentales, que arman
y apoyan a Israel; la pasividad, e incluso la cooperación tácita, de numerosos
regímenes árabes; el silencio o la indiferencia de una opinión internacional
que terminó por naturalizar el asedio y por considerar el hambreamiento como un
hecho consumado. La flotilla opone entonces un frente de rechazo. Dice: no. No
al silencio, no al consentimiento establecido, no a la reducción del crimen a
una fatalidad.
Esta
obstinación frágil no es ingenuidad. Sabe que no puede vencer militarmente.
Pero inventa una política menor en sentido deleuziano: una política de los
márgenes, de la reanudación, de la intermitencia. Se opone a la soberanía que
cierra, no por una contrasoberanía simétrica, sino por una sucesión de gestos
vulnerables, abiertos, reinscriptibles. No produce una victoria, sino una
persistencia.
Hay
que pensar entonces esta persistencia como una forma de resistencia en el doble
nivel espacial y temporal. Frente al campo, espacio de la excepción
normalizada, la flotilla encarna una heterotopía precaria pero insubordinada.
Frente al tiempo muerto del asedio, despliega un tiempo insurgente, el del
recomienzo. Lo que opone al genocidio no es la potencia, sino la obstinación
vulnerable de un gesto que se niega a desaparecer, que persiste a pesar del
fracaso, que viene una y otra vez a pesar de la derrota.
Así,
la flotilla no se define por lo que cumple, sino por lo que impide. Impide que
la derrota sea total, que el silencio sea completo, que el consentimiento sea
unánime. Inscribe una falla en el consenso asesino y recuerda que incluso
frente al abismo, todavía es posible actuar, débilmente, minoritariamente, pero
obstinadamente.
Conclusión: Una constelación de actos inacabados
Las
flotillas por Gaza no deben entenderse como una sucesión de intentos fallidos.
Componen una constelación de actos inacabados, fragmentos dispersos pero
enlazados, que nunca se reabsorben en un cumplimiento final y que encuentran su
fuerza en la persistencia misma de su inacabamiento.
El Madleen,
impedido, no triunfó, pero reabrió un espacio de visibilidad y arrojó una luz
cruda sobre Gaza. El Handala prolongó este gesto. La nueva flotilla, con
varios navíos, afirma una obstinación que excede el acontecimiento puntual.
Inventa un devenir-flotilla, una temporalidad de repetición creadora donde cada
impedimento deviene condición de una reanudación.
Así
se despliega una lógica paradójica: el fracaso no cierra, abre. Lo inacabado no
condena, promete. La fragmentación no disuelve, compone. La vulnerabilidad no
reduce, intensifica. Es lo que Benjamin nombraba la potencia de los fragmentos,
lo que Deleuze pensaba como la repetición diferenciadora, lo que Butler
reconoce en la vulnerabilidad expuesta, lo que Foucault y Agamben iluminan por
la oposición entre la heterotopía y el campo.
Pues
ahí se juega la dialéctica esencial: de un lado, Gaza como campo de
aniquilación a cielo abierto, figura paradigmática de la excepción convertida
en norma, laboratorio de una política del hambreamiento y del borramiento
metódico, sostenida por la complicidad occidental y árabe; del otro, la
flotilla como heterotopía insurgente, espacio otro, móvil, frágil, pero capaz
de arrancar un afuera, de fisurar el cierre, de producir una temporalidad
insurgente que recuerda lo intolerable.
Hay
que replantear aquí aún la cuestión en toda su aspereza: ¿qué significan unos
pocos barcos frente a un genocidio? La desproporción es abismal. Pero es
precisamente en esa desproporción donde reside la potencia de estos gestos. No
pretenden vencer, se niegan a consentir. No pretenden cerrar el bloqueo, se
niegan a naturalizarlo. No pretenden abolir el genocidio, rechazan el silencio
que lo rodea.
Cada
partida inscribe una disidencia, aunque efímera, en un mundo saturado de
complicidad. Cada barco testimonia que todavía es posible actuar, aunque
débilmente, aunque minoritariamente. Cada fragmento recuerda que la historia no
está cerrada, que puede ser reinscrita, que aún existen gestos capaces de
romper los estados de normalidad impuestos.
Así,
las flotillas componen una memoria insumisa. No una memoria de la victoria,
sino una memoria de la persistencia. No el cumplimiento, sino lo inacabado como
forma política. No la totalidad, sino la constelación fragmentaria de actos
vulnerables y obstinados que, en el corazón del desastre, recuerdan la urgencia
de actuar y el rechazo del consentimiento.
«Si
está escrito que debo morir / Que mi muerte traiga esperanza / Que mi muerte se
vuelva historia» [8], escribía Refaat Alareer, poeta de 43 años asesinado por
un bombardeo israelí el 6 de diciembre de 2023. Estas palabras, que dicen que
la esperanza nace de la interrupción misma, que el fragmento inacabado deviene
promesa, que la muerte violenta se transmuta en un llamado a la persistencia,
se encuentran, a un siglo y medio de distancia, con la fórmula de Blanqui: “solo
el capítulo de las bifurcaciones está abierto a la esperanza” [9]. Pues es
precisamente en la bifurcación tras el fracaso, en el recomienzo tras el
impedimento, en el rechazo del cierre, donde se mantiene la posibilidad de otro
porvenir.
Quizá
ahí radique la lección silenciosa, o la señal secreta, que envían las
flotillas: como el agua que no cesa de volver contra el dique, abren cada vez
una brecha, recordando que ningún bloqueo, por hermético que sea, puede abolir
para siempre el movimiento del mar y la esperanza obstinada de quienes lo
atraviesan.
Gaza, no desaparecerás.
Notas
[1] Sylvain George, « Le Madleen
ou l’inachevé comme forme (politique», AOC, 10 de junio de 2025.
[2]
Declaración de la coalición Global Sumud Flotilla, 31 de agosto de 2025.
[3]
El término hambreamiento (affamement) se usa aquí para subrayar que no
se trata de una simple penuria alimentaria resultante de circunstancias
económicas o bélicas, sino de una política deliberada de privación de recursos
esenciales, destinada a someter y destruir a la población.
[4]
Walter Benjamin, Tesis sobre el concepto de historia, 1940.
[5]
Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, 1968.
[6]
Giorgio Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, 1995.
[7] Judith Butler, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, 2009.
[8]
Refaat Alareer (1979-2023), poeta palestino asesinado en Gaza el 6 de diciembre
de 2023 por un bombardeo israelí. Poema citado en numerosos homenajes
internacionales.
[9] Louis-Auguste Blanqui, Instructions
pour une prise d’armes, L’Éternité par les astres et autres textes, recueil
établi par Miguel Abensour et Valentin Pelosse, Paris, Édition de la Tête des
Feuilles, 1972.
Sobre las afinidades electivas
entre W. Benjamin y Blanqui, véase el magnífico texto de Miguel Abensour.,
« W. Benjamin entre mélancolie et révolution. Passages Blanqui », en
Heinz Wismann (éd.), Walter Benjamin et Paris, Paris, éd. du Cerf, 1986.